Por Pablo Semán*
Si Javier Milei saltó de los márgenes al centro, fue porque logró hablar el lenguaje de vastos sectores sociales que tuvieron que hacerse cargo de sí mismos mientras la pandemia, la inflación y la clase política los dejaban a la intemperie.
El artículo que sigue es un fragmento adaptado de Está entre nosotros. ¿De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir?, libro coordinado por Pablo Semán y publicado por Siglo XXI Editores (2023).
¿Cómo explicar la irrupción de La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, en Argentina? La respuesta requiere algunas consideraciones preliminares.
El escenario geopolítico global supone fuerzas y recursos financieros, ideológicos y comunicacionales que operan como nutrientes de la formación de La Libertad Avanza. Y no hay que ignorarlo de ninguna manera. Pero Milei no es Bolsonaro ni Trump ni un plan perfecto de la internacional negra, sino un fenómeno que tiene parecidos de familia con ellos, pero que metaboliza y hasta radicaliza esas experiencias.
Después de todo, Milei tiene un ascenso más abrupto, más acelerado y desde posiciones más marginales que las de los líderes estadounidense y brasileño. Llega, además, sin experiencia de gestión, sin padrinazgos institucionales y con un partido nuevo que, hasta poco tiempo antes de las elecciones presidenciales, no disponía ni de una mínima red territorial ni de apoyos económicos o sociales institucionalizados (aunque no puede decirse que estos hayan sido nulos).
La tentación de enfatizar la dimensión mimética del caso argentino respecto de otros fenómenos mundiales, cuando hasta no hace mucho se pronosticaba que ese tipo de deriva era imposible debido a un presunto blindaje nacional, no hace sino compensar con una nueva simplificación las simplificaciones previas. El peronismo como potencia arbitral, un sistema de electorados solidificados entre un peronismo inclinado a la izquierda y un antiperonismo modulado como centroderecha que funcionaría como amortiguador, el poder de los sindicatos y la resistencia de las organizaciones sociales que serían disuasores, los efectos del juicio a las Juntas, el éxito de público de la película de Santiago Mitre sobre ese acontecimiento histórico, fueron argumentos destinados a sustentar una densidad diferencial que funcionaría como «cerco sanitario frente al crecimiento del fascismo» (¿una solución europea para problemas argentinos?).
Para nosotros, se trata de reconocer que estas circunstancias, lejos de ser excepcionalidades que obraron como barreras, son rasgos específicos de las potencias sociales y políticas que dieron lugar al crecimiento de la derecha radical. Las supuestas excepcionalidades son condiciones históricas que pueden ser integradas como vectores en la singularidad, la radicalidad y lo abrupto del proceso en que las derechas extremas, como en otros países, han crecido y llegado al gobierno.
Tampoco se trata de algo que exclusivamente aconteció en las redes sociales o entre varones reactivos al feminismo, aun cuando esos medios, esos sujetos y esos motivos formen parte del combustible espiritual de La Libertad Avanza. Puntualicemos también que la referencia al fascismo desenfoca en vez de ayudar: lo amenazador para la democracia no siempre tiene la misma forma y la historia no se repite ni como farsa. Los daños a las instituciones y prácticas democráticas no se hacen tangibles con una escala de Richter como la que mide los terremotos, en la que el mayor daño se determina por el mayor grado alcanzado y, voilà!, el fascismo es el grado máximo. Los análisis y materiales empíricos que están en la base de este libro hablan, justamente, de la especificidad histórica de la derecha radical y de las categorías que mejor podrían ceñir los fenómenos en curso, pero sin identificar el análisis con los puntos de mira que la propia contienda ha evidenciado limitados.
También se trata de evitar el razonamiento zoológico en términos de género y especie para determinar, a partir del cuadro hipotético de todas las radicalizaciones posibles, la que correspondería al animal autoritario argentino. Se han popularizado argumentos que aíslan un conjunto de variables y diferencian cada caso por el modo en que se combinan para dar lugar a conclusiones del tipo «Bolsonaro tiene al Ejército y Milei no» o «Trump fue precedido por el Tea Party», como si hubiera una ley o fórmula general de las derechizaciones. Estos razonamientos contienen un dato que no puede ignorarse, pero debe incluirse en una realidad superior: la dimensión procesual de la emergencia de la derecha radical en cada país.
Las configuraciones nacionales no pueden estandarizarse: las comparaciones que se hacen entre países esconden heterogeneidades insanables al equiparar escalas muy disímiles y aplanar significaciones muy diversas. No se trata de hacer checklists para establecer analogías, sino de usar lo que sabemos de otros casos para pensar los propios. Y esto no implica desdeñar el hecho de que todos estos fenómenos participan, con su textura específica, de una corriente internacional en que confluyen y se determinan recíprocamente.
Tampoco es posible hacer análisis unilaterales donde se enfatice y se refute ora la novedad, ora la continuidad de las derechas, o donde se subraye en un momento lo global y en otro lo local y, finalmente, se oscile entre realzar el peso de la economía, de los factores sociodemográficos, culturales o directamente políticos. Se trata de encontrar el peso de cada factor pensando en una configuración y una trayectoria que, para nosotros, está definida a partir de las luchas políticas nacionales y la forma en que los actores movilizan conexiones y recursos globales en fronteras obviamente porosas y en procesos históricos con fuertísimas inercias.
En el seno de una trama social transformada por sus derivas socioeconómicas y por mecanismos de socialización política que han venido a complementar y desbordar lo que considerábamos tradicional, se produjo en el espacio de las derechas la voluntad de una expresión con peso popular capaz de ganar en otros formatos y programas una influencia que ya había tenido en otros momentos de la historia.
Lo que —siguiendo una pauta de trabajo un tanto colonizada— es tratado como una reacción que presupone «avances» y «retrocesos», desde una concepción de la vida política que distorsiona la forma de existencia de lo social (que no es un mecanismo ni un organismo), debe ser visto, más bien, como efecto de una disputa histórica en la que hoy se impone una síntesis política de las derechas en el seno de transformaciones que han minado las fuerzas históricas de la democracia en la Argentina. El estudio de las derechas no debería reducirlas a una imagen estandarizada en cuanto a ingredientes, proporciones y operatividad histórica, como si se tratara de franquicias de una red multinacional.
Finalmente, nunca se insistirá lo suficiente en una distinción clave que atraviesa todos los capítulos de este libro: no pensamos en una equivalencia o correspondencia unívoca entre, por un lado, dirigentes, partidos y programas de derecha y, por el otro, los electorados atraídos por esas banderas, sino en una dialéctica entre dirigentes y dirigidos que puede dar lugar a esas identificaciones. Hemos procurado captar cómo, ante ciertos cambios y ante el agotamiento histórico de otras alternativas, la opción por las derechas anuda parcialmente las propuestas de los dirigentes con el desplazamiento de agendas que responden a demandas que hoy se imponen en el ánimo de los electores aun cuando no se asuman de «derecha», como el cuestionamiento al cierre de las élites, la crítica al estado del Estado, el combate a la inflación o la disociación entre declaraciones y prácticas. Estudiar el lazo político que producen las derechas (o cualquier fuerza política) es poner en el centro la siempre transitoria y muchas veces confusa intersección entre procesos sociales, sujetos y solicitaciones de las fuerzas políticas.
Veremos cómo la propuesta de una derecha popular capaz de incorporar las tradiciones militantes, de coordinarlas con los dispositivos de la cultura digital y de la cultura de masas, de contener amplios y variados sectores de un electorado que ha reperfilado sus demandas es, por ello, capaz de dar lugar a una fracción radical socialmente implantada, transversal a segmentos sociales y etarios y con un sesgo de género que es innegable pero declina con la masividad (La Libertad Avanza integró en su caudal cada vez a más mujeres, pero no resignó sus invectivas contra los feminismos, incluso aunque sus votantes registren sus influencias y una parte de su techo electoral esté de hecho determinado por el miedo que despiertan entre votantes mujeres las promesas y el estilo violento de Milei).
Seis determinaciones para entender la construcción libertaria
Veamos someramente cuáles son las condiciones sociales e históricas más inmediatas en las que se ha fraguado el proceso político en que se inscribió la candidatura de Javier Milei y la emergencia de La Libertad Avanza.
En primer lugar, es necesario señalar condiciones socioeconómicas que han modificado profundamente la estructura y la dinámica social argentinas. El Rodrigazo en 1975, la crisis hiperinflacionaria de 1989, la bancarrota de 2001 y los años acumulados de estancamiento e inflación desde 2012 son apenas algunos hitos de un recorrido complejo y desalentador. El aumento de los picos de pobreza con reflujos transitorios hacia pisos cada vez más altos, el estancamiento y el decrecimiento del PBI per cápita salvo algunos años excepcionales, y las posiciones ocupacionales y sociales amenazadas por los cambios tecnológicos han provocado la informalidad e intermitencia del trabajo, el empobrecimiento de las clases medias y el engrosamiento de las camadas de asalariados pobres, incluso a pesar de estar, muchas veces, pluriempleados.
Si bien hay contrapesos a esa visión que identifica la evolución sociodemográfica con un plano inclinado, no es menos cierto que, como señala Pablo Gerchunoff, el amargo balance es el resultado nítido de cinco décadas en las que la Argentina no ha encontrado un modelo productivo capaz de sustituir al que estalló, luego de años de decadencia, en 1975, y sufrió demoliciones sucesivas en espasmos periódicos. En ese mismo encadenamiento se inscribe el proceso de desvalorización de la moneda nacional que ha llevado a repetidos cambios de signo monetario y finalmente a la crítica social al peso argentino.
Este cuestionamiento no atañe solo a la economía, sino también al Estado, a la política y a los correlativos arreglos sociales en que conviven Estado, sociedad y mercado. Por eso, como afirma Ariel Wilkis al describir la actual popularidad de las ideas sobre la dolarización, esta puede ser entendida como el aspecto monetario del repudio a la llamada «casta», al régimen social populista y al Estado que en su crisis emite una moneda sin valor.
En segundo lugar, no puede dejar de subrayarse el papel de las distintas modalidades de interacción digital, que han creado una alternativa a los sistemas tradicionales de comunicación política, sea a la relación cara a cara como al vínculo con la dirigencia a través de los medios masivos de comunicación. Las redes sociales han permitido modos de acción y de creación de sujetos políticos que primero operaron de forma autónoma o relativamente autónoma respecto de los medios de comunicación y de otras estructuras sociales, pero luego se incorporaron a un complejo ecosistema en el que redes, medios y otros circuitos de mediación política producen una configuración históricamente inusitada.
En la actualidad, se trata menos de ver cómo las nuevas derechas se originan en un activismo nerd que de entender que ya no hay oposiciones entre lo virtual y lo real, y que todo lo que ese activismo produjo y aún produce ha decantado en las dinámicas políticas que describimos en estas páginas. Esas dinámicas son híbridas, dado que reorganizan en lazos y puentes lo que aparecía dividido en los compartimentos estancos del activismo digital y la militancia (algo que además venía sucediendo con agrupaciones políticas de distinto signo desde hace por lo menos una década).
En tercer lugar, y en estrecha relación con las transformaciones ya mencionadas, mutó el vínculo entre el Estado y la sociedad. Todo sucede como si el alcance del Estado —más allá de las competencias de los gobernantes e incluso de sus orientaciones— hubiese disminuido de forma tal que cala en la sociedad de una manera mucho menos profunda y directiva que la que conocimos o creímos efectiva durante buena parte del siglo XX. El Estado no solo dejó de ser el agente indiscutible del desarrollo económico y social: sus acciones son objeto de una controversia constante y padece la erosión de lo que podríamos llamar su autoridad cognitiva o, si se quiere, su poder simbólico (algo que se reveló y al mismo tiempo se profundizó durante la pandemia).
En cuarto lugar, si bien la decepción, la desesperanza y la crítica de los ciudadanos (votantes o no) a los distintos partidos políticos son generalizadas, se advierte un cuestionamiento más marcado al peronismo. Este no nace solo de «las mismas críticas gorilas de siempre», sino también de la experiencia de veinte años durante los cuales el kirchnerismo ha hecho surgir —tanto en la base social del peronismo que sobrevivió a la crisis de 2001 como en la que amplió en sus gestiones entre 2003 y 2015— distancias, desconocimientos, reproches y ajenidades sísmicas para el propio movimiento.
Si durante el menemismo hubo corrientes o camadas de trabajadores antiperonistas, puede observarse hoy en las clases medias bajas, en distintos sectores de trabajadores y en las juventudes, en capas de las que el peronismo había creído ser el representante exclusivo, un antiperonismo que es clave en la crítica social de la política. «Que se vayan todos pero también que se vayan estos», como lo demuestran las encuestas que, desde 2015 y salvo el período en que se dirimió la elección de 2019, relevan y revelan respecto del peronismo y/o de sus principales banderas de las últimas décadas una gama de reacciones entre el desapego, la distancia y una hostilidad que se distribuye en el cuestionamiento general a «la casta».
La presencia de lo que se descubre tardíamente como individualismo es una quinta determinación. El impulso individualista existe desde hace mucho tiempo y en todas las clases sociales, aunque no de la forma demonizada que señalan sus detractores o de la forma idealizada que anhelan sus apologistas. Las ansias de desarrollo interior, realización y superación personal, la idea de autonomía —encarnada en afirmaciones como «a mí no me vas a decir lo que tengo que hacer» o «a mí nadie me regaló nada», o en la necesidad de expresarse con libertad, desplegar las propias potencialidades, asegurarse perspectivas de futuro e incluso autopercibirse y tratarse a uno mismo como unidad económica a optimizar— configura un vasto campo de nociones sobre los sujetos que son legítimas y prácticas en la vida cotidiana.
Y eso no quiere decir que esas inquietudes no convivan con lazos u orientaciones más amplias. Entre estos lazos están obviamente los familiares, las amistades, pero también, con frecuencia, la pertenencia a distinto tipo de organizaciones, lo que configura una realidad compleja, por fuera del punto de vista esquemático que solo reconoce las formas extremas del individualismo o su antónimo, el comunitarismo. Buscamos representación política, contención estatal, libertad de trabajo y consumo al mismo tiempo en tanto individuos, parte de un colectivo político o social, miembros de una familia y ciudadanos. Ese individualismo realmente existente es también el resultado de las transformaciones sociales que pusieron al mercado en el centro, y de las transformaciones culturales que potenciaron el valor de la subjetividad y su singularidad (donde hay un individuo, hay infinitos derechos y reclamos).
Para la tradición nacional popular existe una tensión irresoluble entre el hecho de que en la vida social cada uno se salva en una complejidad de lazos, y el dogma político «nadie se salva solo». Esta tensión no se diluye con facilidad por el llamamiento borrosa e incomprensiblemente comunitarista de expresiones como «la patria es el otro» ni por el pretendidamente aggiornado «la patria sos vos», o por la convocatoria a una solidaridad que por un lado presupone comunidades romantizadas (en los hechos, atravesadas por diversos individualismos) y, por el otro, se revela hipócrita para actores que desde hace años perciben injusticias en las políticas de subsidio, irresponsabilidad en el manejo del dinero público, actos de corrupción y un internismo feroz que hace naufragar el relato voluntarista de reciprocidad fraterna y humildad.
La pandemia constituye una sexta determinación. Todo lo ocurrido a partir de marzo de 2020, desde los confinamientos hasta la foto del presidente Alberto Fernández en una fiesta de cumpleaños en Olivos, pasando por las muertes y la pérdida de ingresos, trabajo, ahorros y patrimonio, ha sido insuficientemente estimado en su carácter de vector de lo que hoy se observa como exasperación generalizada. La sociedad percibió la inconsistencia en la política de cuidados, que se convirtió en materia de controversia con cierres y aperturas contradictorios y superpuestos (playas y escuelas, o ceremonias fúnebres que en unos casos no contaban con autorización y en otros se organizaban como un acontecimiento masivo), sin contar el efecto destructivo de las vacunaciones VIP.
Es que, más acá de estos últimos sucesos a todas luces cuestionables, la pandemia ha sido corrosiva de la vida política: la especificidad del virus, en cuanto a su grado de letalidad y su dinámica inicialmente contraintuitiva de contagio e incubación, habilitó interminables polémicas y permitió el desafío a los puntos de vista estatales. Cualquier iniciativa ponía en cuestión la autoridad, incluso sin necesidad de que se verificaran, como además sucedió, desempeños lamentables que empeoraron la situación. Cada decisión del Estado —abrir o cerrar, determinar qué vacuna era pertinente, asignar prioridades en la vacunación, establecer un número de dosis mínimas— abrió una brecha entre ciudadanos e instituciones y contribuyó a debilitar ese lazo.
Llegados a este punto, podemos anudar todas las determinaciones. La pandemia amplificó la escena del desencuentro entre el Estado —observado y discutido en su capacidad de cuidado y de daño— y la sociedad (expuesta a una situación límite). Las transformaciones económicas, con su carga de padecimientos e inseguridades en la población, se vieron potenciadas por nuevas mediaciones de la conciencia y la subjetividad política. Esto dio lugar a un movimiento de desafección, hostilidad e incomodidad respecto del Estado y de los partidos políticos, que al mismo tiempo, son una de las encarnaciones del Estado y una polea de transmisión entre este y la sociedad civil.
El largo, el mediano y el corto plazo de la historia argentina convergen hoy en una crisis que afecta la constitución misma de la sociedad. Sin golpe de Estado ni ruptura de la Constitución formal, asistimos a un potencial horizonte de exclusiones amplias y consensuales en un entorno de ejercicio más o menos legal de las posibilidades democráticas que, tal vez, se vean estrechadas. Precisemos la idea de qué cambia cuando cambia la Constitución, siguiendo la lectura de Bruce Ackerman que propone Martín Plot:
“Un régimen político-constitucional no es la relación especular entre un texto o conjunto de textos y su aplicación lineal a la realidad política o jurídica, sino una matriz de sentido que logra consolidarse en el tiempo, un entramado de prácticas, instituciones, sentencias judiciales, piezas legislativas, decisiones presidenciales y discursos sociales aceptables o inaceptables que domina la vida política, y que lo hace, usualmente, durante varias generaciones.” (Plot, 2020: 12)
Así, es la Constitución realmente existente lo que está en proceso de cambio en esta coyuntura en la que una especie de 2001 electoral habilita un programa de reforma, ajuste y desregulación que se insinúa parecido al de 1989 aunque en condiciones muy diferentes: como no hay mayor patrimonio para privatizar, iniciativas como la dolarización, la redefinición reductiva y radical del Estado y la mercantilización de lo público están a la orden del día.
Tampoco parece ajena al espíritu de los tiempos y los sujetos políticos en alza la reivindicación de las dinámicas represivas y su utilización como recurso político, la apelación a formas plebiscitarias de legitimación y resolución de diferencias y la descalificación en bloque de categorías sociales y políticas señaladas como enemigas o directamente demonizadas. Si bien no es imposible encontrar antecedentes de esto en fuerzas de signo contrario que gozaron de prevalencia durante los últimos veinte años, no puede dejar de registrarse que el salto cualitativo de las prácticas antipluralistas y antiliberales es una promesa de las fuerzas de extrema derecha en la actual coyuntura.
Bases históricas de una nueva sensibilidad política
Luego de la caída de la convertibilidad en 2001 y frente al descrédito generalizado de las soluciones liberales, el peronismo conducido sucesivamente por Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner logró articular un reordenamiento político e ideológico. De la mano de una revisión crítica de los años noventa, las ideas de comunidad, democracia, derechos, política, presencia del Estado, nacionalismo, movilización e incluso el propio peronismo fueron los ejes de una reconfiguración del ideario nacional y popular que se dio la ambiciosa tarea de construir un nuevo sentido común a través de la versión kirchnerista del peronismo.
Casi al mismo tiempo que esa versión del peronismo se extendía en una parte de la sociedad, fue objetada por actores que estaban eclipsados y deslegitimados por el desplome de la convertibilidad, pero de ninguna manera rendidos. A los nacional populares se les opusieron los filamentos libres de la convergencia menemista en busca de relegitimación y depuración: los ciudadanos de la convertibilidad, los sujetos que adherían al orden económico del peronismo con avatar liberal, pero repudiaban su falta de republicanismo.
En 2002, el año en que se discutió la salida de la crisis, los neoliberales residuales plantearon soluciones que insistían en el camino de los años noventa y que, aunque sonaban descabelladas, tenían alguna audiencia: recordemos que dolarizar o pagar la deuda con un fideicomiso de recursos naturales fue un dilema de aquel momento. En esas circunstancias, en 2003, Menem y López Murphy obtuvieron un porcentaje significativo de votos en la elección que, una vez desactivado el balotaje, dio la presidencia a Néstor Kirchner.
Desde el momento mismo en que Kirchner comenzó a desplegar sus medidas de gobierno, se plantearon alternativas que alimentarían a futuro una oposición social y política. Entre 2003 y 2007, esta dinámica fue tibia y se mantuvo relativamente contenida, pero entre 2008 y 2023, con altibajos y cambios de vía, se hizo masiva y desbordó las posiciones de la centroderecha y la derecha que se habían moderado en su voluntad de demolición y refundación.
A partir de 2007, crecieron los reparos al modelo productivo y los procedimientos políticos del kirchnerismo. En 2008, la tentativa de aplicar un nuevo régimen de retenciones a las exportaciones del agro (centralmente, la soja) para financiar un desequilibrio económico que amenazaba la continuidad electoral del peronismo generó una crisis que funcionó como plataforma de convergencia de esas dos críticas en un proceso de fuerte polarización que se expresó con amplias e intensas movilizaciones y dio lugar a «la grieta», esto es, a la radicalización.
A lo democrático-popular que pretendía expresar el kirchnerismo, se opuso lo republicano, y «el campo» se convirtió en la metáfora de una idea económica alternativa que oponía mercado a Estado, producción a consumo y apertura al mundo a mercadointernismo. En la aleación de republicanismo y libertad cabían casi todas las objeciones institucionalistas y económicas al predominio kirchnerista. El continente definido por las premisas opositoras se fue poblando cada vez más, aunque el crecimiento no fue lineal y sus fronteras con el oficialismo y sus divisiones internas resultaron móviles y porosas (baste decir que allí entraron y de allí salieron dirigentes como Alberto Fernández o Sergio Massa, expresidente y excandidato a presidente respectivamente).
Vista en retrospectiva, la «crisis del campo» señala el momento en que la politización y la polarización dieron un salto cualitativo en términos de organización, en la disputa en las calles y en la formación de bloques que se oponen de modo extremo e incondicional. Las elecciones no lo son todo, pero ofrecen puntos de condensación de ese proceso. Una primera manifestación electoral fue el triunfo de Francisco de Narváez en 2009 en la provincia de Buenos Aires, frente a una lista encabezada nada menos que por el entonces expresidente Néstor Kirchner.
En 2013 y en el mismo distrito, Sergio Massa representó el enfrentamiento al cepo y la re-reelección de Cristina Kirchner, e hizo patente que el triunfo nacional del 54% obtenido en 2011 no tenía la solidez que predicaban los peronistas que entonces habían adoptado la consigna de «ir por todo». También debe decirse que el reconocimiento incondicional de los resultados electorales por parte del kirchnerismo reveló que las denuncias de autoritarismo consistían muchas veces en sobrerreacciones políticamente instrumentadas que, sin embargo, no dejaron de enrarecer el clima y entorpecer la tramitación de consensos que podrían haber influido positivamente en la situación económica.
Desde 2012, la oleada opositora que encabezaron fuerzas situadas a la derecha del gobierno se ensanchó más allá de los herederos de la convertibilidad, los opositores de siempre y los críticos movilizados en 2008, para contener a nuevas generaciones con otros problemas, otras agendas y otros medios y, también, la desagregación de dirigentes y electores peronistas. La frustración producto de la inflación y su desconocimiento institucionalizado, así como el angostamiento económico cifrado en el cepo, lograron ampliar las filas y banderas antikirchneristas.
Comenzaron a señalarse los privilegios y costos que acompañaban los derechos, las reparaciones y la entera obra de gobierno, la crítica de la obstaculización estatal, la percepción de una élite aislada de la sociedad y de sus intemperies, la reivindicación del mérito, el esfuerzo y la producción. La victoria del Frente de Todos en 2019 terminó siendo pírrica: una vez en el gobierno, quedó claro que esa fuerza no podía definir un rumbo (en caso de haberlo concebido antes) ni entendía los cambios sobrevenidos desde 2011 y, en consecuencia, fue incapaz de afrontar una situación que exigía asignar pérdidas, gestionar la pandemia, la sequía y las conmociones internacionales.
Esto, finalmente, le daría sus razones al cálculo de un Mauricio Macri que siempre apostó a la fragilidad de sus sucesores y que ya en 2018 había desplazado sus identificaciones de Obama y Macron a Trump y Bolsonaro. Gracias a ese giro, pudo obtener, en 2019, un altísimo piso electoral, pese a los traspiés significativos de su gestión presidencial.
Este vuelco específico contrasta con otros casos contemporáneos de radicalización de las derechas: el líder de Cambiemos, que tal vez haya advertido el ascenso de lo que ahora aparece sedimentado y expandido, también es responsable de haber erosionado tempranamente el supuesto cerco sanitario con que un razonamiento mecánico, una lectura errada del panorama europeo y, al mismo tiempo, un reflejo herodiano se ilusionaban en aquel entonces, y aún hoy, con una resistencia efectiva al crecimiento de la derecha radical vernácula (sea este en porcentaje o en su capacidad de redefinir el programa y la política de la derecha institucionalizada al punto de subordinarla).
Macri advirtió bastante antes que muchos observadores y actores la transformación de la sociedad y respondió procurando para su partido el papel que habían tenido en otros casos las derechas alternativas. Este movimiento habilitó la convergencia estratégica entre la derecha radical en abrupto crecimiento y sectores de Juntos por el Cambio alrededor de un programa ambicioso y agresivo de posiciones libertarias.
Si vamos más a fondo, el fundador de Cambiemos ejecutó una suerte de salto al vacío sabiendo que forzosamente alguien ocuparía esa posición. Pero el desplazamiento que facilitó no se debe solo a una jugada habilidosa de un dirigente, sino a razones más estructurales. En primer lugar, las características del sistema de partidos en las últimas décadas y las porosidades de estos frente a las solicitaciones extremas. En segundo lugar, a lo que Guillermo O’Donnell definió tempranamente como la contingencia del compromiso entre capitalismo y democracia en América Latina, teniendo en cuenta la condicionalidad del apoyo de las élites a la democracia, la débil extensión y la fragilidad del proceso de ciudadanización en sociedades en las que, además, una demografía vibrante ofrece masas de disconformidad vociferante. En tercer lugar, a las dinámicas propias de un capitalismo autoritario que, según señala Velho (2023), pueden ser interpretadas como la susceptibilidad, ante cualquier cuestionamiento, de clases dirigentes que viven en estado de acumulación originaria permanente.
La estrategia de Macri no carecía de punto de apoyo ni de horizonte: independientemente del poder institucional de las coaliciones políticas, la relación de fuerzas simbólicas en la sociedad desfavorecía el proyecto nacional-popular mucho más marcadamente que en 2015, cuando ya estaba cuestionado en los términos en que lo ofrecía el kirchnerismo.
Y todavía faltaba el proceso 2019-2023, en que los efectos de la pandemia, de la situación internacional y de la irresolución de la herencia del gobierno anterior en manos de una alianza trabada en sus luchas internas y sus inercias volverían aún más desventajosa la situación para el peronismo oficial, que perdió la posibilidad de imponer una interpretación capaz de invalidar la orientación del gobierno precedente. El Frente de Todos se presentaba en conflicto con fuerzas económicas y sociales que se le oponían con éxito y, también, con partes crecientes de la sociedad a las que progresivamente dejó de interpretar y a las que, para acentuar el desgarro, en 2019 había seducido con intenciones de cambio —el «volver mejores» que respondía también a demandas de autocrítica—, tan rápidamente frustradas como las expectativas de retorno al viejo paraíso.
Pese a los anhelos de reedición del kirchnerismo de los primeros 2000, que en parte signaron el inicio del gobierno, la relación de fuerzas había mutado: la tentativa frustrada de estatización de Vicentin, amenazada por una eventual derrota que se insinuaba como repetición degradada de la de 2008 con el campo, lo demostró con creces, salvo para los voluntaristas que prefirieron imputar el traspié a la tibieza presidencial. El declive del kirchnerismo tuvo como reverso el crecimiento y la expansión de las ideas de distintos líderes, entre ellos Javier Milei. Esto sucedía, sin embargo, sobre el telón de fondo de un cambio profundo del perfil social del país, que, cuanto más se prolongaba un estancamiento exasperante, se convertía en terreno fértil para la radicalización ideológica y política y las convocatorias liberales.
Desde mucho antes de 2021, sectores crecientes de la sociedad han interpretado lo que los sociólogos llamaron «cuentapropismo» o «informalidad» como una categoría laboral y moral al mismo tiempo. La sociedad de emprendedores que se hacen cargo de sí mismos y han llegado a la conclusión de que el Estado no ayuda sino que obstaculiza; la sociedad de propietarios que se ilusiona con el éxito de políticas ultraliberales como las que impulsó Bolsonaro en cuanto al gasto público y la legislación laboral (y no se anotician de sus pobres resultados); la sociedad de consumidores que al calor de la inflación se hace sensible a la crítica de «la moneda política»; la sociedad que observa con amargura cómo el sector privado se ve amenazado por la intromisión estatal y la sociedad de agredidos por la inseguridad: todos ellos configuran las bases de una sensibilidad que pudo ser convocada por los libertarios que integran en su oferta una combinación intensificada de libertad y orden.
Para ser precisos, digamos que no todas ni la mayor parte de las adhesiones a Milei se dan en términos de la ideología libertaria, sino en términos de ideales de mejora económica, seguridad, combate a la corrupción, la ineficiencia estatal e incluso —sin radicalizar— la pregnancia del mercado y el reconocimiento de sujetos políticos y culturales que no fueron contemplados por una agenda progresista estrechamente centrada en los intereses de las militancias.
¿Conviven en el voto libertario reclamos autoritarios y democráticos? Sí. Pero es justamente por el hecho de que las disposiciones sociales se intersecan de forma contingente con las propuestas políticas que no todos esos sujetos se plegaron a una única candidatura: muchos también votaron a Massa y acentuaron esa opción cuando Milei, pocas semanas antes de la primera vuelta, hizo público el placer que le causaban las expectativas de una mayor devaluación y la incertidumbre sobre los plazos fijos en pesos que sus propias declaraciones agravaron, y pasó así de ser el portavoz del descontento a ser un agitador del caos.
El consenso progresista perforado
Llegamos de esta manera a un caudal emergente cuya magnitud y distribución escapó a casi todos los radares y que recoge como afluentes las frustraciones del electorado con los dos últimos gobiernos, pero también las críticas al progresismo atribuido al kirchnerismo, para intensificarlas en términos programáticos, culturales, performativos y propiamente políticos.
Es de notar que Milei, a diferencia de sus competidores de Juntos por el Cambio, potencia el programa liberal sin repetir fijaciones con el antiperonismo: para él, la enfermedad comunista nació antes que el peronismo y se reforzó con el kirchnerismo, por lo que una dimensión de lo que significa el peronismo no resulta necesariamente enemiga del esfuerzo de construir una derecha popular que, conscientemente, busca no ser vista como gorila (véase Vázquez, 2023), aunque esto no sea obstáculo para una guerra sin cuartel contra el kirchnerismo.
La curva de los últimos veinte años nos lleva a verificar que lo que en 2002 había sido descartado, la dolarización, se convierte hoy en una alternativa que buena parte del electorado considera como la única solución posible. Las organizaciones sociales que otrora fueron consideradas una mediación necesaria para una política mínima de reparaciones son estigmatizadas mientras las mayorías electorales se muestran hastiadas de los modos de protesta y las conquistas de esas organizaciones.
El carácter de la última dictadura comienza a ser discutido y con ello se toca un tabú fundante del orden político democrático argentino. Casi todo lo que Néstor Kirchner movilizó para legitimarse pasa a ser ilegítimo, salvo una definición muy débil de la democracia, que es el terreno que Milei eligió para dar su batalla. Dentro de ella, todo es cuestionable, y en ese marco su dimensión social o su arraigo en el «Nunca Más» a la dictadura comienzan a ser debatidos y refutados.
Pero el ciclo del kirchnerismo no es lo único sujeto a revisión. La retrospección crítica que propone La Libertad Avanza va más atrás en el tiempo: desaprueba la vida democrática contemporánea y sus áreas y procesos de igualación, los logros sociales del peronismo, la aparición del radicalismo y su lucha por la ampliación del sufragio, el debate público y la profesionalización/democratización de la política y, finalmente, el proyecto sarmientino de la educación. Más de cien años de historia asociados a la democratización son invalidados por el discurso de La Libertad Avanza.
En este acontecer, la masificación de puntos de vista propios de una derecha radical surge como una tentativa exitosa de retomar el camino perdido con la caída de la convertibilidad, considerado como una estrategia económica que exigirá una fuerza política enorme y un temple inalterable. Ese esfuerzo no será solo de recuperación. Implicará decisiones críticas de la timidez táctica y estratégica de las visiones históricamente existentes. En ese tren se capitalizan todos los problemas que tuvieron los partidos que quedaron como tradicionales: el peronismo kirchnerista y Juntos por el Cambio, que venía a ocupar (un poco por promedio de sus fuerzas integrantes, otro por vocación y otro poco por sentido de la oportunidad) el espacio de una centroderecha, aun cuando recusaba esa denominación.
Las formaciones de la derecha radical recorrieron un camino que fue desde la marginalidad al centro, de las redes a la política institucional y electoral. Se instalaron primero en lo poco que quedaba fuera del consenso mayoritario o aparentemente mayoritario de 2007 y, sobre todo, de 2011. Y desde un punto de desembarco relativamente acotado recorrieron con una ambulancia simbólica avenidas y callejones de una ciudad que en ese entonces les era indiferente u hostil. En su camino, recogieron todo lo que iba quedando afuera y discutieron su ordenamiento. Opusieron la idea de libertad como eje rector y alrededor de ella estructuraron los reclamos contra el kirchnerismo, el macrismo y, finalmente, el statu quo. El mérito, la igualdad frente a derechos enfocados como privilegios políticos o corporativos, la capacidad de afrontar la intemperie, el cuestionamiento al feminismo, se conjugaron como formas de la libertad y aglutinaron una serie de demandas que habitan contradictoriamente ese símbolo.
Lo que el kirchnerismo hubiera querido hacer con los emblemas del peronismo lo lograron sus detractores con las tradiciones de las derechas: las nutrieron con todo lo que iba dejando afuera la combinación del fracaso económico con el fracaso de una voluntad de hegemonía que, al revés de lo que Antonio Gramsci hubiera querido (y de lo que la propia definición de hegemonía supone), intentó conquistar la sociedad civil desde el Estado. Era imposible convocar con solidaridad de Estado todo lo que se individualizaba en la sociedad a través de la extensión del mercado y la experiencia que de él hacían los sujetos. Muy pocas veces, y solo hasta cierto punto, las leyes pueden forjar realidades. Muchas otras crean conflictos que el legislador contramayoritario pierde. Como la tentativa del kirchnerismo de rehacer la sociedad civil desde arriba estuvo, además, disociada entre el respeto reformista a los procedimientos y la voluntad revolucionaria aplicada a los contenidos, solo logró alimentar el caudal de sus contradictores.
Todo lo que iba sobrando lo aprovechó un polo que estructuró una convocatoria amplia y contundente alrededor de un tema de prestigio incalculable y despreciado por sus contendientes, como es la libertad, que se pobló de significados parciales nacidos de las oposiciones intensificadas por la grieta. A lo aparentemente indiscutible, las derechas opusieron términos nuevos y/o interpretaciones alternativas que terminaron por imponerse porque trazan puentes con experiencias concretas.
A las imposibilidades del Estado, opusieron las virtudes del mercado, a la retórica de los derechos, muchas veces vacía y otras veces incomprensible, opusieron la de las obligaciones y los merecimientos. Al comunitarismo imaginario de militancias con visiones románticas pero alejadas de los barrios, opusieron la militancia del individualismo práctico de una población que —constituida cada vez más por cuentapropistas, trabajadores autónomos y monotributistas— ve en el Estado obstaculización e ineficiencia, sea cual sea su ocupación, remuneración y contrato laboral. A la vuelta de la política identificada cada vez más con la actividad en el seno del Estado, opusieron el ideal del predicador en el desierto.
Jugaron a ser Sansón contra Goliat y, mejores lectores de Gramsci al fin, dieron —desde la sociedad— su versión de la batalla cultural y remontaron algunas de las derrotas que habían sufrido. Al paisaje de lucha y movilización, opusieron la perspectiva del orden, y mientras se sucedía una larga disputa por el sentido del pasado, buscaron monopolizar casi sin contendientes el sentido del futuro. A la opresión de la grieta y el estancamiento, opusieron la impugnación de la política en bloque y la promesa de crecimiento para los que se sientan fuertes.
Si los liberales fueron tradicionalmente cosmopolitas y los nacional populares fueron sucesivamente nacionalistas, latinoamericanistas, tercermundistas o partidarios de los BRICS, nos encontramos hoy con nuevas y complejas formas de antagonismo. El occidentalismo de los libertarios se acoge a planteos excluyentes, belicistas e iliberales para salvar la libertad. En tanto cuestionan el feminismo, los derechos de las minorías, los abusos de la democracia y la subversión de las jerarquías, los libertarios empiezan a verse como antiglobalistas en la línea de Trump e incluso capaces de reconocer algún valor en líderes autoritarios y poco capitalistas como Putin, mientras que los nacional populares democráticos ya no declaran tanto sus simpatías por el líder ruso al que antes veían como el hombre de Cristina.
Para quienes prefieren aferrarse a las taxonomías contra la dinámica de los procesos, esto era imposible porque los ríos nacionalista autoritario y liberal conservador de las derechas eran eternamente excluyentes y paralelos. Si el fusionismo contemporáneo ha logrado romper esa imagen creando un rostro complejo y heterogéneo, no es menos importante subrayar que, para una parte de las dirigencias radicalizadas, la libertad y la democracia son incompatibles y que entre la primera y la segunda optan por la primera, asumiendo las consecuencias conflictivas de apuntar contra el corazón de la democracia: esas formaciones, en última instancia, repudian lo que llaman peyorativamente «la catedral» —el debate interminable y paralizante— y abogan, contra la participación, por la salida (tal como sostiene Nick Land).
Esta concepción autoritaria no tiene problema en conjugar dos principios de severidad social: por un lado, el mercado y la huida de la demagogia del peso a través de la dolarización, y por otro, una cierta vocación conservadora que reivindica la nación, el orden tradicional y aun valores religiosos. Y aquí aparece nuevamente el resultado no deseado del maquiavelismo inocente de los nacional populares: lo que con identificaciones innecesarias con el chavismo y con las tradiciones revolucionarias llevó a justificar soluciones antiliberales, contribuyó a allanar el camino de un iliberalismo conservador que no necesitaba mucho para tomar ese rumbo.
(*) Sociólogo y antropólogo argentino. Sus investigaciones se han centrado en las experiencias religiosas, musicales, literarias y políticas de los sectores populares.
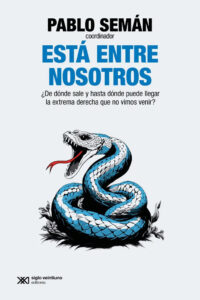 |
Portada de Está entre nosotros. ¿De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir?, de Pablo Semán (Coord.). (Siglo XXI Editores, 2023). |
Fuente: Jacobinlat.com